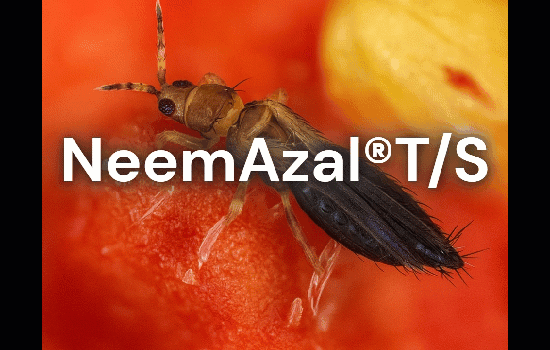Alejandro Tena fue nombrado, a principios de año, nuevo director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Investigador principal del IVIA desde 2009 y experto en control de plagas, el entomólogo quiere reforzar el Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA y potenciar el desarrollo de nuevas variedades mejor adaptadas al cambio climático, entre otros objetivos.
¿Qué el nuevo director del IVIA salga del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología es circunstancial o muestra la importancia de la sanidad vegetal en la actualidad?
Me gustaría pensar que, efectivamente, es una muestra de la importancia que ha adquirido la sanidad vegetal en la Comunidad Valenciana, España y Europa. En los últimos años, uno de los mayores limitantes en la producción de frutas, hortalizas en la Comunidad Valenciana ha sido la llegada de nuevas plagas y enfermedades, con lo que quiero pensar que es una apuesta por reforzar precisamente la sanidad vegetal a través del IVIA, que ha sido durante muchos años el referente en este ámbito.
¿Cuáles son los objetivos prioritarios que se ha fijado como director del IVIA?
Precisamente, uno de ellos es reforzar la sanidad vegetal, pero hay mucho más. A nivel científico-técnico, aparte de mejorar y dotar de medios a los compañeros del Centro de Protección Vegetal, me gustaría que el IVIA trabajara y tuviera líneas claras marcadas por las necesidades del sector en cuanto a la salida de nuevos materiales vegetales, especialmente en cítricos, pero también en nuevos cultivos que están emergiendo en la Comunidad Valenciana, como el caqui, el aguacate o el kiwi.
Espero que en los próximos años podamos sacar variedades que se adapten al nuevo cambio climático, que seamos capaces de sacar patrones que toleran mejor la salinidad. Esta es una de las líneas que, como director, quiero reforzar.
Además, las nuevas normativas europeas van a regular el uso del agua y la fertilización, algo que es acuciante también para los agricultores. El IVIA tiene que hacer una fuerte apuesta para que en los próximos años seamos capaces de desarrollar y transferir al agricultor valenciano sistemas de abonado acordes con las necesidades de cada uno de los cultivos. En el IVIA tenemos un centro de riego de referencia que es utilizado por todos los agricultores, especialmente de cítricos. Vamos a apostar también por continuar con esta línea.
Al mismo tiempo, sabemos que tenemos un problema de mano de obra en la agricultura valenciana, por lo que vamos a intentar mejorar todos los temas que tengan que ver con la mecanización. Creo que va a ser una línea clave para los próximos años. También vamos a necesitar reducir el uso de insecticidas mejorando nuestras aplicaciones con fitosanitarios. Eso también va a ser una línea muy importante.
Son muchos los objetivos que me establezco a nivel científico-técnico, pero yo creo que poco a poco, y gracias a la gran capacidad que tiene el IVIA a nivel de personal científico, podremos lograrlos.
Scirtothrips aurantii es bastante más complejo que el resto de trips que hemos tenido en la Comunidad Valenciana
¿Ha trastocado los planes de trabajo del IVIA la repentina aparición de Scirtothrips aurantii, el año pasado?
Nos trastocó, porque al final nosotros teníamos parte de nuestro presupuesto dedicado a estudiar otras plagas y hubo que priorizar el Scirtothrips. Estoy muy orgulloso del grupo de entomología del que vengo, de la respuesta que han dado porque prácticamente en ocho meses ya conocemos qué plantas sirven de huésped para este nuevo trips, con lo que hemos visto que la gran parte de especies que tenemos en la cubierta vegetal de los cítricos no son hospederos. Hemos evaluado los principales insecticidas que hay en el mercado para dar recomendaciones. Estamos estudiando la biología y la ecología de este trips en campo para poder dar recomendaciones sobre el momento de intervención, si hay que intervenir, con qué hay que intervenir, dependiendo de las variedades. Podemos sacar músculo porque en un tiempo récord, con nuestros compañeros de Sanidad Vegetal, hemos dado respuestas que obviamente con el paso del tiempo y cuanta más información tengamos podremos ir modificando y ajustando para cada uno de los climas que se dan en la Comunidad Valenciana y cada una de las variedades que tenemos en cítricos y en otros cultivos, como caqui, uva, y granado.
Parece que las poblaciones de esta plaga han bajado en primavera este año, ¿a qué se debe?
Pensamos que se debe, principalmente, a factores climáticos. Veníamos de dos primaveras extraordinariamente secas y acabamos de pasar una primavera extraordinariamente húmeda. Es un trips que está muy bien adaptado a las zonas climáticas áridas y durante 2024 tuvo una incidencia muy grande en Alicante; en cambio, este año la incidencia ha sido muchísimo menor. Si atendemos a los datos de pluviometría, pensamos que es la principal causa.
¿Es el trips más problemático para la citricultura?
Sin duda alguna. Primero, porque es polífago y eso dificulta bastante su gestión, porque se va a mover de un cultivo a otro, va a migrar de unas parcelas a otras. Luego, porque las otras dos especies de trips en cítricos (Chaetanaphothrips orchidii y Pezothrips kellyanus) se alimentan o bien de la flor o de la flor y el fruto; en cambio, Scirtothrips aurantii se alimenta de la flor, del fruto y de las hojas tiernas: cuando tienes brotación, tienes el trips. Además, afecta también a los árboles en crecimiento. Es bastante más complejo que el resto de trips que hemos tenido en la Comunidad Valenciana.
Otro problema de estas especies es su facilidad para desarrollar resistencias a los insecticidas.
Hay que hacer mucho hincapié a los agricultores para que no utilicen siempre las mismas materias activas y hay que establecer un plan de rotación de estas. Es muy importante tener en cuenta también los cultivos de alrededor.
El cambio climático hace que especies de artrópodos que antes no se consideraban plagas, ahora estén causando mayores daños
La incidencia de las plagas en cultivos como cítricos o caqui no cesa. ¿Influye el cambio climático o lo atribuye a otras causas?
Hay diferentes factores. El primero, desde mi punto de vista, es el movimiento de personas y de material vegetal de unos países a otros. La Comunidad Valenciana, y la cuenca mediterránea en general, es lo que los científicos consideran un punto caliente en cuanto a la llegada de plagas invasoras. Somos un centro turístico para el mundo, y con el turismo, con el movimiento de gente, las plagas llegan con mayor facilidad. Además, tenemos un poder de adquisición relativamente alto en comparación con el resto del mundo, y nos van a llegar frutas y verduras de otras partes del mundo que van a facilitar que lleguen nuevas plagas. Por último, el cambio climático hace que especies de artrópodos que antes no se consideraban plagas, ahora estén causando mayores daños.
¿Por ejemplo?
Un ejemplo muy claro es la araña roja, que se ve muy favorecida por los veranos largos, cálidos y secos. Se ha visto cómo, en los últimos cinco o diez años, ha habido un incremento muy claro de la araña roja. También tenemos estudios que demuestran que el cotonet del caqui, Pseudococcus longispinus, puede llegar a desarrollar una generación más al tener veranos tan cálidos. Eso hace que tengamos mayores problemas en septiembre.
Un caso de éxito reciente en control de plagas es la introducción en la península del parasitoide de Trioza erytreae, vector del HLB. Ahora, el IVIA está colaborando con Chipre en el control biológico del otro vector, Diaphorina citri.
Estoy muy orgulloso de esta colaboración porque hemos sentido desde el principio que el gobierno chipriota se interesaba mucho por el trabajo que habíamos realizado con Trioza eritrae y desde el primer momento nos abrió sus puertas para establecer un programa de control biológico. En estos dos años hemos sido capaces, en colaboración con la Universidad de California, de introducir el parasitoide Tamarixia radiata. Además, en las últimas dos visitas hemos descubierto que hay una nueva especie que no se había descrito y que está parasitando a Diaphorina citri. Lo hemos encontrado con relativa abundancia, lo que nos lleva a pensar que pueda estar también en el resto de la cuenca mediterránea.
¿En qué consiste esta colaboración?
Donde mejor ha funcionado el control biológico clásico con Tamarixia radiata es California. Nosotros le recomendamos al Gobierno de Chipre, por las condiciones climáticas que son las más similares a las nuestras y por el éxito que había tenido, que el programa de control biológico clásico se estableciera a través de la Universidad de California, con la que tenemos una excelente relación. Nuestros colegas chipriotas trajeron el parasitoide de California y han establecido su propia cría, siguiendo nuestras recomendaciones y las de la Universidad de California.
¿Qué resultados está dando en la isla T. radiata?
En la última visita, el profesor Alberto Urbaneja vio que los niveles de Diaphorina citri esta primavera son mucho más bajos que los que habíamos observado en la primavera anterior. Esto es un resultado esperanzador, pero todavía es pronto para dar resultados concluyentes en los programas de control biológico. Desde luego, creo que vamos en el buen camino. Introducir enemigo natural exótico conlleva unos plazos, unos trámites, como pasó con Tamarixia dry.
Es un error rechazar la cría y liberación de Anagilus fustivendris, un parasitoide que lleva cuarenta años en la cuenca mediterránea
En el caso hipotético de que D. citri alcanzara la península, ¿se podrían acortar esos plazos con los trabajos que se está haciendo?
Hemos trabajado los últimos años, mano a mano con Sanidad Vegetal, para acortar esos plazos. Le hemos hecho llegar al ministerio todos los informes que considera necesarios para introducir Tamarixia radiata, y nos ha confirmado que, en el momento que llegue Diaphorina citri, autorizarán la liberación de Tamarixia radiata. Por desgracia, sabemos que esta plaga nos va a llegar antes o después, así que nos preparamos para no retrasar un par de años la liberación de un parasitoide, porque tienes que preparar los informes que te solicitan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para confirmar que no es una especie que vaya a causar problemas en el medioambiente. Hay que tener en cuenta que Tamarixia radiata está en prácticamente todas las zonas productoras de cítricos del mundo, con lo cual hay muchísima información sobre este parasitoide. No es una información que hayamos de generar, sino que es una información que hemos de recopilar y sintetizar para demostrar el ministerio que es un parasitoide específico, que no va a tener efectos sobre el medioambiente. Así, en el momento que llegue Diaphorina citri, seremos capaces de traerlo y liberarlo.
El año pasado criticó el rechazo a autorizar la cría de Anagyrus fusciventris, parasitoide de la principal plaga del caqui, Pseudococcus longispinus. ¿Confía en que el ministerio cambie de parecer?
Creo que es un error rechazar la cría y liberación de un parasitoide que lleva cuarenta años en la cuenca mediterránea, según los datos científicos. En ninguno de los países en los que se ha introducido ha causado ningún tipo de problemas. Es un parasitoide relativamente específico, que va a parasitar a dos o tres especies de cotonets, todas plagas, y en una de ellas el parasitismo puede llegar en el 80%, mientras que en las otras se va a quedar en un 10%, un 15%, algo anecdótico, con lo que en ningún caso creo que vaya a tener un efecto negativo sobre la fauna autóctona. De hecho, en nuestros campos de caquis, estimamos que emergen de forma natural más de mil parasitoides de Anagilus fustivendris; no creo que sea un problema que liberemos 500 por hectárea a principio de año. No entiendo el rechazo por parte del ministerio. A nivel técnico cuesta mucho entenderlo, a nivel científico no se puede entender.