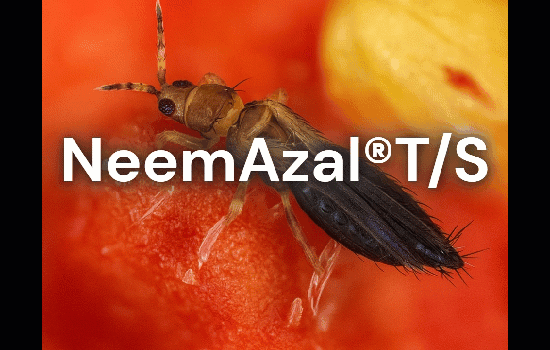Europa ha sido el motor científico de la humanidad hasta el siglo XX. Las catedrales góticas y los avances científicos han convivido durante siglos, pero ahora parece que hemos perdido la delantera tecnológica y se la hemos cedido a Estados Unidos, China y, cuando nos despistemos, a la India. En Europa nos conformamos con ser los líderes de la regulación, de las trabas administrativas y nos quedamos en la autocomplacencia de una supuesta superioridad moral. Nos hemos dormido en los laureles. Seguimos contando con algunos de los mejores científicos y centros de investigación del mundo, pero no podemos aplicar gran parte de los conocimientos que generamos por culpa de unas normativas draconianas que impiden cualquier avance. Esto lo vivimos hace veinte años con el caso de los transgénicos, y ahora corremos el riesgo de repetir el mismo error con el tema del CRISPR del que todavía estamos esperando una regulación que nos permita utilizarlo.
De la misma manera que podemos hacer un injerto cortando una yema con precisión, con el CRISPR-Cas9 podemos hacer lo mismo en el ADN. Eso nos permite reducir el tiempo necesario para desarrollar nuevas variedades. Sus aplicaciones van desde el desarrollo de cultivos resistentes a plagas hasta la creación de variedades más nutritivas y sostenibles. Con lo cual sería una herramienta para afrontar los nuevos retos que nos plantea, entre otros, el cambio climático o la presencia de plagas cada vez más frecuentes por el aumento de importaciones de terceros países. Sin embargo, y a pesar de que la tecnología fue descubierta por el ilicitano Francisco Martínez-Mojica, en la Unión Europea el miedo a la palabra “editado” ha llevado a meter el CRISPR provisionalmente en el mismo saco regulatorio que los transgénicos, y no precisamente para proteger al consumidor, sino para calmar a los activistas y a los partidos políticos que los respaldan.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018, que clasifica las plantas editadas con CRISPR como organismos modificados genéticamente (OMG), no solo es una patada al conocimiento científico al ignorar deliberadamente las diferencias entre edición y modificación genética. A día de hoy sigue frenando la innovación e impidiendo que esta llegue al campo. Por si no quedó claro: con CRISPR, no estás insertando genes de pez en un tomate (lo siento, Greenpeace), sino ajustando los genes que ya existen, como un jardinero que poda un árbol.
No podemos aplicar gran parte de los conocimientos que generamos por culpa de unas normativas draconianas que impiden cualquier avance
Puedo decir que he participado en varios paneles de expertos que se han reunido con los eurodiputados en el Parlamento Europeo para explicarles para qué sirve esta técnica y sus diferencias con los transgénicos. Siempre son receptivos, pero la regulación definitiva nunca llega. Mientras tanto, Japón (un país que en origen era antitransgénicos) ya ha desarrollado un tomate rico en un aminoácido que puede proteger la salud cardiovascular y dos variedades de peces modificadas por CRISPR. En Estados Unidos y Canadá tenemos mostaza y colza editada en el mercado.
En este contexto, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur adquiere un cariz dramático. Mientras prohibimos plantar variedades transgénicas o CRISPR, abrimos las puertas a productos producidos con estas técnicas. ¿Ironía? No, las consecuencias de una política agrícola desastrosa. La cuestión es que vamos a competir comercialmente con una azada y una hoz, mientras enfrente utilizan tractores y cosechadoras. Obviamente, al final del día, los de la cosechadora y el tractor tendrán más sacos de trigo en el granero. Pues eso nos ha pasado durante veinte años con la soja y el maíz transgénico que venía de América y Asia y que da de comer a nuestro ganado, y eso nos va a volver a pasar con las variedades CRISPR.
En Europa, los ecologistas siguen teniendo una influencia desproporcionada en la Unión Europea, influencia que no se correlaciona con su impacto social. Por poner un ejemplo, las cuotas de los socios de Ecologistas en acción no cubren ni el 2% de su presupuesto, siendo su principal fuente de financiación el propio Ministerio de Transición Ecológica. Si queremos salvar a la agricultura europea y no cometer el mismo error que cometimos con los transgénicos y con otras tecnologías agrarias, deberíamos hacer más caso a los científicos y menos a los de la pancarta. Nos va el futuro del campo en ello.
José Miguel Mulet
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)
Universitat Politècnica de València