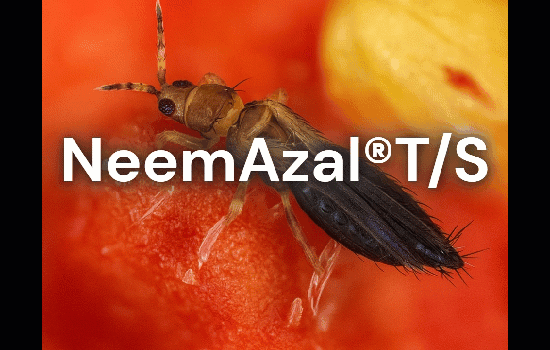Perú ha identificado a la subespecie pauca en el brote de Xylella localizado el año pasado, como se sospechaba, ya que es la más frecuente en los países sudamericanos, y la causante de las dos enfermedades de cítricos y cafeto asociadas a esta bacteria: la crespera del café y la clorosis variegada de los cítricos. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) estima que su propagación podría generar una disminución de hasta el 25-30% de la producción de cítricos en las zonas más vulnerables del país.
Si se establece de manera significativa en Perú, el SENASA advierte de que las pérdidas económicas podrían superar los 3.245 millones de dólares anuales en los cultivos más importantes: café, cítricos, Prunus sp. y olivos, “trayendo graves consecuencias para la agricultura peruana, como ya se ha demostrado en los países donde ha sido reportada, ya que las pérdidas económicas potenciales serían elevadas y requieren métodos de control de costo e impacto muy altos, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico; impactaría millones de pérdidas y demandaría cuantiosas sumas de dinero para su control, así como conflictos sociales y políticos y pérdidas ambientales”.
El año pasado, se anunció la primera aparición de Xylella en Perú. Según la última actualización, está presente en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali en plantaciones de café, y en las regiones de Junín y Loreto en campos de cítricos, con diez casos positivos asintomáticos (nueve en Junín y uno en Loreto).
En mayo de este año, el SENASA declaró “bajo control oficial” este brote y actualizó las medidas fitosanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. Entre ellas, la intensificación de las prospecciones, la destrucción de plantas hospedadoras en los lugares infestados, los tratamientos insecticidas contra los vectores que transmiten la bacteria y la restricción del movimiento de plantas hospedadoras.
Su propagación podría generar una disminución de hasta el 25-30% de la producción de cítricos y pérdidas económicas por valor de 3.245 millones de dólares anuales
Tal como explicaron las investigadoras del IVIA María Milagros López y Ester Marco-Noales en un artículo publicado en Phytoma, en 1987 se describió por primera vez en naranjo, en el estado de São Paulo (Brasil), “una enfermedad que causaba amarilleamiento y a la que se denominó clorosis variegada de los cítricos. Estos mismos síntomas se habían observado desde 1984 en naranja Valencia cultivada en Argentina, donde se conocían localmente como pecosita”. Posteriormente, se confirmó que ambos tipos de daños estaban causados por la misma bacteria. La enfermedad se difundió en forma epidémica en la región citrícola de São Paulo, y en aproximadamente cinco años se encontraban infectados más de dos millones de árboles. La severidad de CVC fue incrementándose y llegó a provocar graves pérdidas en la producción citrícola de este estado. Desde la primera detección de la enfermedad en Argentina y Brasil, se confirmó también su presencia en otras provincias argentinas y otros estados brasileños, además de Paraguay, Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, desde principios de siglo, la enfermedad pasó a un segundo plano en Brasil tras la aparición del HLB, “que la supera tanto en pérdidas como en dificultad de control”.
La subespecie pauca, además de estar asociada a esta enfermedad en cítricos, es responsable de la mayor epidemia del patógeno en Europa, en los olivos del sur de Italia.