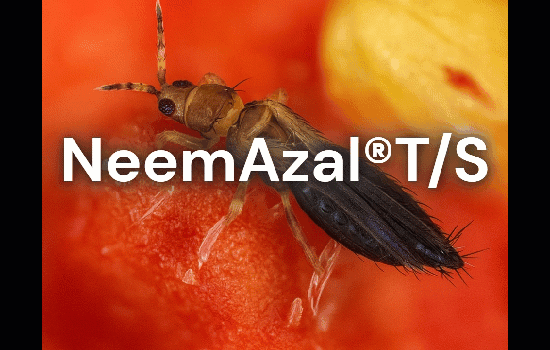A mediados de siglo XIX España empezó a recuperarse del desgraciado reinado de Fernando VII. La agricultura, sector principal de la economía del país, fue impulsada con mejoras que incrementaron significativamente los principales cultivos, entre los cuales destacaba la vid. La mayoría de los vinos producidos, si se exceptuaban los de Jerez y Málaga, eran vinos bastos, pero dada su importancia en la alimentación y el divertimento su demanda crecía al ritmo que se incrementaba la población y, consecuentemente, el cultivo de la vid gozaba de un gran interés para los agricultores.
Paralelamente, la vinicultura francesa había alcanzado un extraordinario nivel de desarrollo gracias a los descubrimientos de Pasteur, pero en 1848 los viñedos fueron atacados por el oídio (Uncinula necator). La vid y la industria del vino se arruinaron, desastre que afectaba a su vez a la gastronomía. La solución la encontraron los franceses importando caldos españoles que acondicionaban después con sus conocimientos enológicos. La proximidad a Francia de comarcas vitivinícolas españolas (Cataluña, Valencia, la Cuenca del Ebro y la Cuenca del Duero), con puertos por Cataluña, Levante y País Vasco, facilitaron la exportación, cuyos resultados fueron espectaculares: en 1850 se exportaron 346.000 Hl y siete años más tarde esa cantidad era de 1.297.000 Hl. Y si ese comercio fue importante, mucho más lo fue el aprendizaje que los españoles adquirieron de las técnicas que utilizaban los franceses para producir vinos de calidad: en 1852, Luciano Murrieta elaboró el primer vino de Rioja con los procedimientos empleados en Francia; en 1858, comenzó su actividad la bodega “Marqués de Riscal”; en 1864, en Valbuena de Duero, lo hizo “Vega Sicilia”, entre otras.